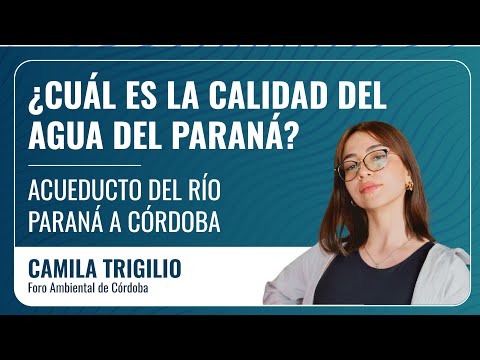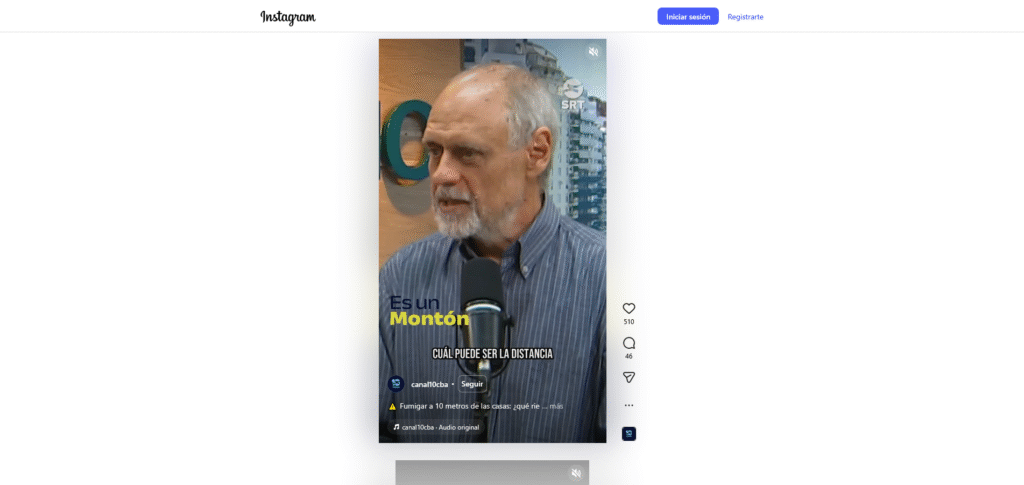El dilema del agua: traerla del Paraná o cuidarla en las sierras
Mientras avanza lentamente la construcción del Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba, científicos locales plantean interrogantes ambientales y técnicos. Advierten sobre la necesidad de mirar hacia las cuencas serranas y repensar la gestión integral del recurso en la provincia.
A poco más de un mes del inicio del verano y después de varias temporadas críticas, Córdoba parte esta vez con una ventaja: gracias a lluvias superiores a lo habitual y reservas embalsadas que rondan el 42% de la capacidad provincial —una cifra sensiblemente mayor a la de un año atrás— el habitual estrés del sistema de abastecimiento de agua potable enfrenta, por fin, un escenario más favorable, al menos en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo la situación es bien distinta.
Para graficarlo basta el ejemplo de la capital provincial, donde el consumo promedio ronda los 330 litros de agua por persona por día y puede trepar hasta 500 litros en verano, según datos de Aguas Cordobesas. Además, en lo que va de 2025 ya fueron beneficiados más de 24.000 vecinos con nuevos accesos al sistema, según el programa municipal “Más Agua, Más Salud”. Esa combinación —crecimiento del uso y expansión del sistema— proyectada en el tiempo marca un déficit que invita a la búsqueda de una solución estructural.
En ese intento se inscribe el proyecto del Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba, firmado en 2022 por los entonces gobernadores Omar Perotti y Juan Schiaretti. En su primera etapa contempla captar agua del río Paraná a la altura de Coronda, potabilizarla y transportarla hasta San Francisco, beneficiando a más de 410.000 habitantes. Y, en una segunda etapa, se planea alcanzar la ciudad de Córdoba, incrementando el número de beneficiarios en 1,2 millón de personas.
La traza de esta primera etapa es de 143 kilómetros de longitud en su tramo troncal y de 345 kms en derivaciones secundarias, según el Aviso de Proyecto que presentó la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Fue dividida en ocho bloques, de los cuales los tres primeros tienen financiamiento internacional asegurado: el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe puso 50 millones de dólares para la obra del bloque A (en ejecución) y también se suscribió el contrato de préstamo entre las provincias involucradas y el Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD) por otros 100 millones de dólares para los bloques B y C, con garantías del Estado nacional.
Pero, detrás del entusiasmo oficial y de las cifras millonarias, emergen preguntas de fondo: ¿Es el río Paraná una fuente confiable de agua para el consumo humano? ¿Se soluciona el déficit con esta megaobra o deberíamos, ante todo, aprender a cuidar mejor las fuentes serranas que aún sostienen a Córdoba?
Interrogantes abiertos
El biólogo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, advirtió que el Paraná recibe agroquímicos y, al tratarse de una hidrovía internacional, también efluentes indeseables procedentes de la navegabilidad. En consecuencia, “su agua podría no ser la más adecuada para el consumo humano”, le dijo a Perfil Córdoba.
Por eso, el 14 de abril de este año el Foro solicitó la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y la convocatoria a audiencias públicas. Por ahora, ese pedido no tuvo respuesta formal del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia.
Entre la documentación que el Foro cita para justificar su solicitud, se menciona un trabajo del biólogo Rafael Lajmanovich, de la Universidad Nacional del Litoral, que registró la concentración de glifosato más alta de Sudamérica (5002 microgramos por kilo de sedimento) en distintos arroyos que desembocan en el Paraná, río arriba de la toma del Acueducto. Otros estudios mencionados también advierten “altos niveles” de ese herbicida en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios.
Cabe señalar que, aunque el Código Alimentario Argentino no fija valores límite para herbicidas de amplio uso actual —lo que algunos interpretan como un vacío regulatorio y otros como una prohibición implícita de cualquier sustancia no mencionada—, la Provincia de Córdoba actualizó en 2016 sus normas de vigilancia ambiental, incorporando una docena de agroquímicos a los controles rutinarios de aguas para bebida (Resolución 174/2016 de la Secretaría de Recursos Hídricos).
Algo similar ocurre en Santa Fe, donde la empresa estatal Aguas Santafesinas (ASSA), que abastece a las principales ciudades ribereñas, monitorea más de 70 parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua que distribuye, cuyo origen es el río Paraná. En su informe público de 2024 el valor de glifosato aparece como “<50 µg/L”, lo que significa que ese herbicida no fue hallado en niveles detectables por el método empleado, aunque ello no implica necesariamente su ausencia total.
En cualquier caso, controlar el agua que sale de la canilla “es una acción tardía, porque los plaguicidas deben ser abatidos en la potabilización”, advirtió Kopta. Y he aquí uno de los puntos que más preocupa a los especialistas: las plantas potabilizadoras convencionales están diseñadas para eliminar sedimentos, bacterias y metales, pero no logran abatir de manera completa los plaguicidas ni otros contaminantes persistentes.
En ese contexto, la planta que se construye en Coronda incorpora procesos clásicos de coagulación, decantación, filtración y cloración, según los documentos técnicos disponibles; pero no hay información pública que confirme que el diseño incluya tecnologías avanzadas, como carbón activado, ozonización o membranas, necesarias para remover agroquímicos.
Pero la propuesta de trasladar agua desde más de 300 kilómetros de distancia no sólo abre interrogantes ambientales, sino también técnicos, porque el Paraná atraviesa fluctuaciones históricas en su caudal. Entre 2020 y 2022 sufrió una de las bajantes más severas en medio siglo, según el Instituto Nacional del Agua (INA). Esa vulnerabilidad plantea dudas sobre su estabilidad como fuente de abastecimiento interprovincial a largo plazo, mucho más en un contexto de crisis climática global como el que atravesamos.
Alternativas
Estudios recientes del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (Cicterra) y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC coinciden en la vulnerabilidad hídrica creciente que enfrenta Córdoba ante escenarios de sequía por la presión demográfica, la falta de recarga de acuíferos y los hábitos de derroche de la población. Pero también señalan que la provincia posee márgenes de acción internos para fortalecer su red de abastecimiento.
La clave, sostienen los especialistas, está en recuperar los mecanismos de recarga y preservar las cuencas de alta montaña, donde el agua es más pura y de mejor calidad, implicando además menores costos de tratamiento, potabilización y traslado.
“Nunca está de más recordar que menos del 0,5% del total del agua terrestre es accesible como agua superficial o subterránea renovable”, advirtió el geólogo Ricardo Astini, investigador superior del Conicet y docente de la UNC. Y remarcó que, “aunque no hay una solución única ni mágica, la sostenibilidad ambiental debe ser el primer criterio”.
En su informe “La problemática del agua potable en Córdoba”, Astini plantea que existen alternativas locales de provisión de agua de mejor calidad y menor impacto ambiental. Entre ellas, la optimización de embalses serranos como Los Molinos, Río Tercero y Piedras Moras, la realización de obras de trasvasamiento, interconexión de presas y canales, y el aprovechamiento de sistemas ya existentes, incluyendo el saneamiento del San Roque y la prohibición de todo tipo de embarcaciones a motor en todos los espejos de agua de Córdoba.
Estas soluciones, afirmó, reducirían la dependencia energética y económica respecto de una infraestructura externa y mantendrían la autonomía hídrica dentro de la provincia, mejorando la sostenibilidad del recurso y su calidad. Astini aclaró que no se trata de negar la factibilidad del Acueducto, sino de planificar con criterios claros: eficiencia, diversificación de fuentes, infraestructura adaptativa y sostenibilidad ambiental.
Lo cierto es que el acueducto del Paraná sigue rodeado de preguntas sobre su conveniencia y persiste el dilema técnico, ambiental y político sobre traer agua de lejos o cuidar la que todavía se tiene cerca. Ante ese escenario, la ciencia local plantea la alternativa de gestionar bien las fuentes serranas, mejorar la eficiencia y fortalecer la conciencia social sobre el uso del agua. Porque, como advierten los estudios de la UNC, “el desafío no es sólo asegurar más agua, sino aprender a vivir con la que tenemos”.
Un mapa global de los riesgos hídricos
El sitio ThinkHazard, desarrollado por el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR) del Banco Mundial, permite visualizar los niveles de peligro asociados a distintos fenómenos naturales en cualquier punto del planeta.
Con una interfaz simple y respaldo científico, el portal ofrece un panorama rápido sobre amenazas como sequías, inundaciones o deslizamientos, y cómo cada región podría verse afectada por el cambio climático.
En el caso de Córdoba, el sistema indica un nivel bajo de peligro por escasez de agua, con una probabilidad estimada del 1% de sufrir sequías significativas en la próxima década. Sin embargo, advierte que las proyecciones climáticas son inconsistentes y que el riesgo podría aumentar a futuro debido al cambio climático, por lo que recomienda considerar este factor en la planificación territorial y en las políticas de gestión hídrica.
El informe completo puede consultarse en thinkhazard.org, ingresando “Córdoba, Argentina” en el buscador y eligiendo luego la opción “escasez de agua”.
Fuente: Perfil